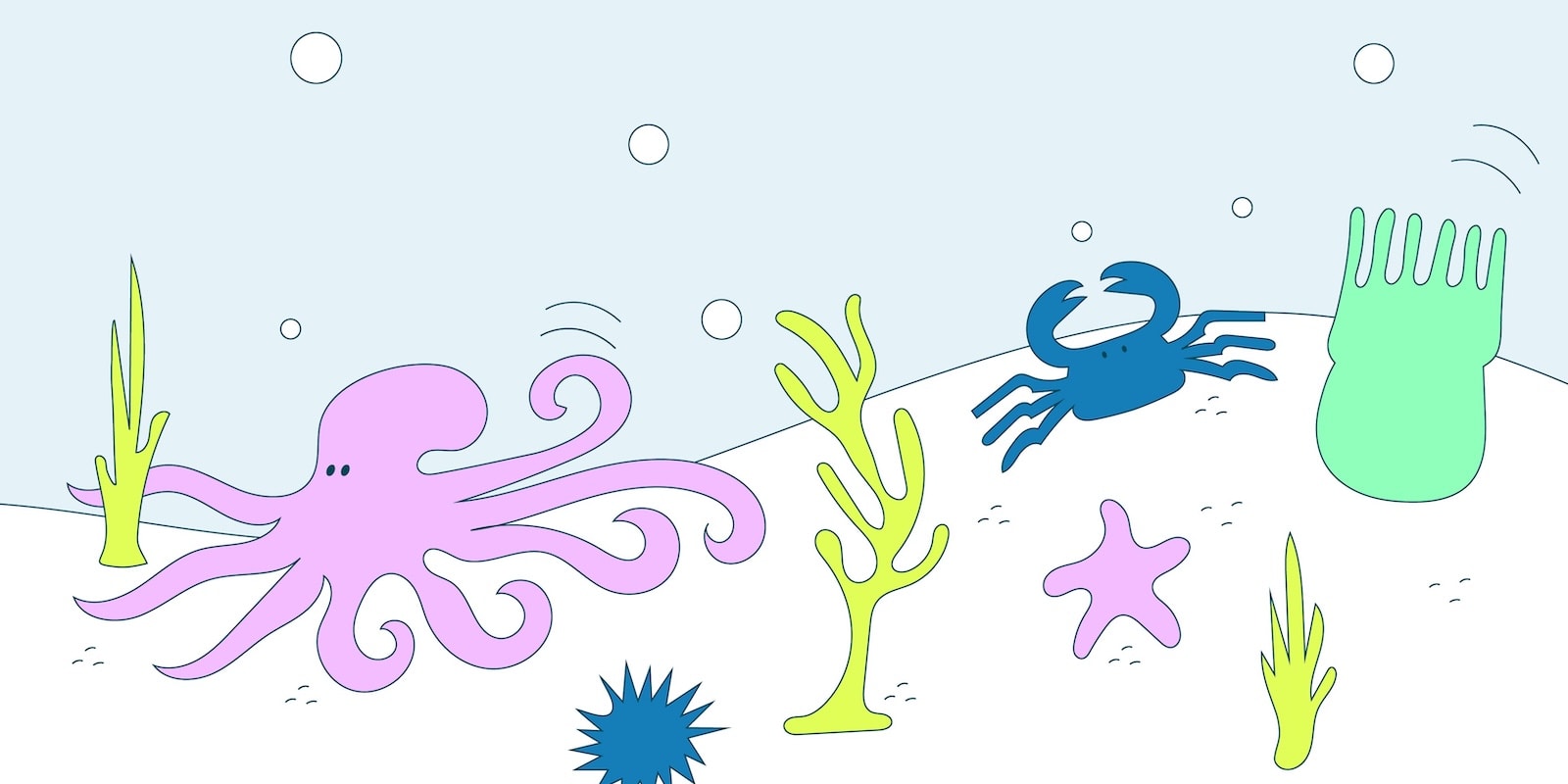Martes, 30 de septiembre de 2025
En las profundidades de ríos, lagos y océanos, donde la luz apenas se cuela y el bullicio de la superficie se convierte en un eco lejano, habita un mundo discreto pero esencial. Sobre el lecho acuático, estos organismos llevan a cabo su tarea, sosteniendo la vida sin que casi nadie repare en su existencia
La palabra «bentónico» proviene del griego «bentos», que significa «fondo», y se utiliza para describir la vida que se desarrolla en lo más profundo de los ecosistemas acuáticos. En el fondo de ríos, lagunas y mares habitan comunidades diminutas, invisibles para muchos, pero imprescindibles en la salud de nuestros entornos acuáticos. Son las especies bentónicas, organismos como moluscos, crustáceos, algas y microorganismos que trabajan en silencio reciclando nutrientes, sosteniendo cadenas tróficas y proporcionando estabilidad a sedimentos y hábitats.
Su papel es esencial para mantener la salud de los ecosistemas acuáticos al formar parte clave de la cadena alimentaria y servir de alimento a peces, aves y mamíferos marinos, además de mejorar la calidad del agua mediante su capacidad de filtrado.
Conservar humedales o zonas costeras no es solo cuestión de proteger los paisajes, sino de asegurar también que la naturaleza pueda seguir funcionando como debe. Un estudio realizado en la llanura de inundación del Ebro mostró que los ecosistemas, tanto naturales como restaurados, tienen una mayor actividad bentónica que en el agua abierta, lo que confirma la importancia de estos organismos del fondo en la salud general del entorno.
Se ha demostrado además que, cuando se restauran estos espacios con plantas y suelos adecuados, se recupera la biodiversidad de manera notable. Por ejemplo, algunos pantanos creados hace años han vuelto a albergar invertebrados muy parecidos a los de zonas naturales, especialmente cuando se han utilizado especies vegetales autóctonas.
Además del patrimonio natural que representan, estas comunidades bentónicas sostienen economías locales. En áreas costeras españolas, su regeneración ayuda a la pesca, la acuicultura y el turismo sostenible, al garantizar la presencia de peces y organismos de carácter más comercial. La iniciativa europea LIFE ECOREST impulsa precisamente la restauración activa mediante la reintroducción de especies bentónicas estructurales para recuperar funciones ecosistémicas y vincular así ciencia, pesca local y gestión pública en modelos replicables en otras zonas del Mediterráneo.
En nuestro país, un ejemplo inspirador es el proyecto CABALGA, una iniciativa del CSIC que ha reintroducido miles de organismos esenciales como gorgonias, esponjas y corales en zonas protegidas de la costa catalana. Gracias a métodos innovadores y la colaboración de los pescadores de la zona, se repobló una superficie equivalente a Andorra con cerca de 30 especies bentónicas estructurales. Aunque se trata de hábitats profundos, estos organismos cumplen funciones equiparables a las que los árboles ejercen en un bosque: ofrecen refugio, sirven para reproducirse y crean microhábitats que sostienen cadenas tróficas completas.
La recuperación del bentos también tiene un poderoso efecto divulgativo. En proyectos educativos y ambientales, acercar a escolares y ciudadanos el fascinante mundo del fondo marino o fluvial permite entender cómo funciona el planeta de forma interdependiente. En este sentido, se puede fomentar la exploración de organismos bentónicos a través de muestras de agua, estudios caseros con microscopios sencillos o visitas guiadas a humedales y costas protegidas, donde los estudiantes pueden observar directamente organismos que juegan un papel vital en los ecosistemas.
Cuando las franjas de vegetación acuática regresan a humedales restaurados, cuando residuos bentónicos desaparecen de los sedimentos o cuando especies indicadoras vuelven a aparecer en un río, no solo se percibe una mejora en el ecosistema, sino también en la calidad del agua, en la pesca local y en el disfrute de la naturaleza por parte de las comunidades. Es un reconocimiento sencillo pero profundo: para tener océanos, ríos y humedales vibrantes y llenos de vida, debemos proteger también esas especies del fondo que parecen silenciosas, pero que contribuyen activamente a construir el entorno que nos sostiene.
¿Te ha parecido interesante?